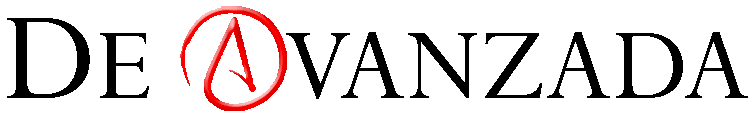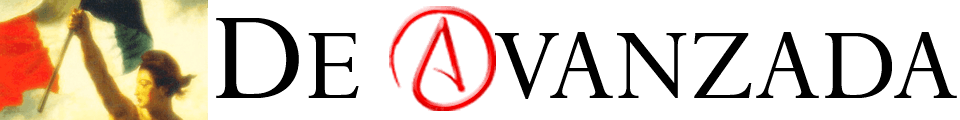Esta es una traducción de un artículo de Ayaan Hirsi Ali publicado en la revista Newsweek, acerca de los disturbios causados por islámicos fundamentalistas.
Es una coincidencia extraña y amarga que la última erupción de indignación islámica violenta tiene lugar justo cuando Salman Rushdie publica su nuevo libro, Joseph Anton: Una memoria, de su vida bajo la fatwa.
En 23 años no mucho ha cambiado.
La ira del islam asomó su fea cabeza otra vez la semana pasada. El embajador estadounidense en Libia y tres de los miembros de su personal fueron asesinados por una turba furiosa en Bengasi, Libia, posiblemente al amparo de las protestas contra una película burlándose del profeta musulmán Mahoma.
Fueron asesinados en la guardia del gobierno democrático que ayudaron a instalar. Este gobierno o bien fue negligente o fue cómplice de sus asesinatos. Y eso obliga a EEUU a hacer frente a una dura realidad, no bienvenida.
Hasta hace poco, era completamente justificable sentir pena por las masas en Libia porque sufrieron bajo el yugo de un dictador cruel. Pero ahora ya no son sujetos; sino que son ciudadanos. Ellos tienen la oportunidad de elegir a un gobierno y construir una sociedad como gusten. ¿Van a seguir el ejemplo del pueblo egipcio y elegir un gobierno que representa los ideales diametralmente opuestos a los sostenidos por los Estados Unidos? Podrían. Pero si lo hacen, no deberíamos considerarlos estúpidos o infantiles. Hay que reconocer que han hecho una elección libre – la opción de rechazar la libertad como la entiende Occidente.
¿Cómo deberían responder los líderes americanos? ¿Qué han de decir y hacer, por ejemplo, cuando un vocero de la Hermandad Musulmana, el recién electo partido en Egipto que está en el poder, exige una disculpa formal por parte del gobierno de Estados Unidos e insta a que los “locos” detrás del video de Mahoma sean procesados, en violación del la Primera Enmienda? Si los EEUU sigue el ejemplo de Europa en las últimas dos décadas, se doblará hacia atrás para evitar la reincidencia. Y eso sería un grave error – no menos para Occidente que para los musulmanes que luchan por construir un futuro más brillante.
Para unos pocos homicidas en el mundo musulmán, la vida tiene menos valor que los íconos religiosos, tales como el profeta o el Corán. Estos pocos son indiferentes a los motivos concretos o argumentos detrás de cualquier insulto percibido de su fe. Ellos no se preocupan por la alineación política de un individuo, el sexo, la religión, o la ocupación. No les importa si la provocación viene de la literatura seria o una estúpida película. Todo lo que importa es el carácter intolerable de la agresión.
Los disturbios en los países musulmanes – y las denominadas manifestaciones de algunos musulmanes en los países occidentales – que invariablemente acompañan a tales provocaciones tienen apariencia de espontaneidad. Pero a menudo son cuidadosamente planeadas de antemano. A raíz de la conflagración de la semana pasada, el Departamento de Estado y el Pentágono están investigando si sólo fue un asalto coordinado y planeado.
Los hombres y mujeres musulmanes (y sí, hay un montón de mujeres) que apoyan -ya sea de forma activa o pasiva- la idea de que los blasfemos merecemos sufrir castigo no son un grupo marginal. Por el contrario, representan la corriente principal del islam contemporáneo. Por supuesto, hay muchos musulmanes y exmusulmanes, en Libia, Egipto y otros lugares, que de forma inequívoca condenan no sólo los asesinatos y disturbios, sino también la idea de que los disidentes de la corriente principal deben ser castigados. Pero ellos son marginados y con demasiada frecuencia indirectamente hechos responsables de la provocación. En la era de la globalización y la inmigración masiva, esa intolerancia ha traspasado fronteras y se convierte en la característica definitoria del islam.
Yo sé algo sobre el tema. En 1989, cuando tenía 19 años, piadosamente, incluso con alegría, participé en una reunión en Kenia para quemar el libro de Rushdie Los versos satánicos. No lo había leído.
Más tarde, tras huir de un matrimonio arreglado a los Países Bajos, me separé del fundamentalismo. En el momento del 11 de septiembre del 2001, yo todavía me consideraba una musulmana, aunque una pasiva, yo creía en los principios, pero no en la práctica. Después de enterarme de que se trataba de musulmanes que habían secuestrado los aviones y los habían volado contra edificios en Nueva York y Washington, llamé a que los otros creyentes reflexionaran sobre cómo nuestra religión podría haber inspirado estos atroces actos. Unos meses más tarde, confesé en una entrevista de televisión que me había secularizado.
El cambio tuvo consecuencias. Cuando me preguntaron por la deficiente integración de los inmigrantes musulmanes en la cultura cívica de Holanda, recomendé la emancipación de las niñas y las mujeres de una práctica religiosa que motiva a los padres a sacarlas de la escuela en la adolescencia y a casarlas. A través de la emancipación, la integración de los musulmanes en la sociedad holandesa llegaría más rápido y duraría. Pero pronto aprendí que al hacer tales declaraciones, sin darme cuenta había blasfemado en tres ocasiones: al asociar los ataques terroristas con una teología que los inspiraron, al pedir atención crítica sobre el tratamiento de la mujer en el islam, y -la peor blasfemia de todas- al abandonar la fe musulmana.
Ese fue sólo el comienzo de la aventura. Cuando por fin entré en la política e hice campaña por un escaño en el Parlamento holandés, la élite liberal-atea holandesa cayó en la confusión total: o bien yo era elogiada como una Voltaire, o bien era condenada como una diva desesperada por atención. La semana antes presté juramento en el Parlamento, concedí una entrevista a un oscuro periódico en los Países Bajos, que causó un gran revuelo. Las organizaciones musulmanas holandesas habían estado exigiendo que la edad del matrimonio se redujera de 18 a 15 años, haciendo alarde del profeta Mahoma como su guía moral. En respuesta, sugerí que algunas de las acciones del profeta podrían ser consideradas crímenes bajo la ley holandesa. Esto llevó a que una delegación de embajadores de Turquía, Malasia, Sudán y Arabia Saudita llamaran a la puerta de mi líder del partido poco después de que tomé asiento en la legislatura, exigiendo mi expulsión del Parlamento por haber herido los sentimientos de los musulmanes – no sólo de los de Holanda, sino de los de todo el mundo, todos los 1,5 mil millones de ellos.
Pero eso no fue nada comparado con lo que sucedió cuando hice un cortometraje con Theo van Gogh (titulado Submission) que llamó la atención sobre el vínculo directo entre el Corán y la difícil situación de las mujeres musulmanas. En venganza por este acto de librepensamiento, Mohammed Bouyeri, hombre holandés marroquí, de 26 años de edad, asesinó a van Gogh – disparándole ocho veces y apuñalándolo con dos cuchillos, uno de los cuales prensaba una nota a su cuerpo amenazando a Occidente, a los judíos, y a mí. Mientras agonizaba, mi amigo Theo dicen que le preguntó a su agresor, “¿No podemos hablar de esto?” Es una pregunta que me ha perseguido desde entonces, a menudo en la cama por la noche. Un lado proponiendo una conversación; el otro lado metiendo una hoja metálica.
Ahora sabía lo que era ser un combatiente en el choque de civilizaciones. Después de haber abandonado el islam y haber criticado abiertamente sus manifestaciones políticas, estaba condenada a una vida acordonada que me separaba del resto de la sociedad. Rápidamente aprendí el ejercicio previo a cualquier reunión pública o evento. “Sígueme”, el agente de guardia ladraría, mitad petición y mitad orden, abriendo las puertas al coche blindado, puertas que yo no tenía permitido tocar. A continuación, un paseo rápido, más parecido a una manifestación: una carrera en los sótanos y bodegas; bajar a pasillos oscuros y ascensores; a través de cocinas grasosas y lavanderías llenas de trabajadores asustados mirando hacia arriba, congelados en su lugar. Agentes susurrándole a las muñecas, ascensores abriéndose en el momento perfecto, y me anunciarían la ocasión que tenía que asistir: una reunión de políticos; una reunión del ayuntamiento; una lectura; una fiesta de cumpleaños íntima.
Es una rutina aburrida, enervante – una con la que Rushdie está opresivamente familiarizado. En Joseph Anton, él relata conmovedoramente la historia de su vida cotidiana antes de la fatwa, cómo perdió esa vida, y entonces cómo aprendió a adaptarse a ella sin perder la cordura. Él pasa el tiempo concentrándose en el lado divertido de las cosas. Él se acostumbra a despertar en casas desconocidas y a discutir todos sus movimientos con los desconocidos designados por el gobierno para su protección. Antes de la fatwa, Rushdie había sido un hombre orgulloso y tercamente libre. Sin embargo, bajo amenaza de muerte, de repente se vio obligado a aceptar órdenes de extraños por el bien de mantenerse a sí mismo -y a su familia- con vida.
Este riesgo no era abstracto. Altos funcionarios del gobierno le dijeron a Rushdie sobre complots que implicaban escuadrones de la muerte. El traductor japonés de Los versos fue apuñalado hasta la muerte, y el traductor italiano gravemente herido en un ataque similar. A pesar de todo esto, él se ha mantenido como un defensor incondicional, sin miedo, de la libertad de expresión.
Sus críticos en Gran Bretaña eran menos fiables. Los intelectuales que albergaban aversión personal contra él o desprecio por su trabajo sugirieron que él solito tenía la culpa de la fatwa y que tal vez podría haber hecho algo para evitarlo. (Cuando los críticos agotaron este argumento, se quejaron de que los contribuyentes tuvieran que pagar la factura de la protección de Rushdie.) Llegó como un golpe especialmente duro cuando aquellos a quienes había considerado compatriotas ideológicos se pusieron de parte de los fanáticos por defecto (normalmente, al negarse a defender un derecho inalienable a escribir lo que él quisiera de ellos).
Rushdie se sentía particularmente agraviado porque muchos de los ataques provenían de personas cuya visión del mundo él compartía. Sus credenciales izquierdistas eran indiscutibles, dadas sus posiciones sobre el apartheid, la cuestión palestina, el racismo en Gran Bretaña, y el gobierno de Margaret Thatcher. Lo que es más, Rushdie se consideraba un amigo, no un enemigo del islam. Él creía que sus raíces en el islam -aunque su familia no era particularmente religiosa- le daban credibilidad. Su libro anterior, Hijos de la medianoche, había sido un éxito en India, Pakistán, e incluso Irán. No tenía ni idea de que Los versos desencadenaría una reacción hostil entre los musulmanes.
Qué equivocado fue acusarlo de provocar a aquellos que trataron de silenciarlo – y por parte del gobierno británico instarlo a pedir perdón como una forma satisfacer a los líderes musulmanes. En los últimos 23 años, hemos aprendido mucho sobre el peligro de ceder a las demandas de los extremistas. Ahora sabemos muy bien lo que los incita a exigir más y a rechazar la razón y una solución pacífica.
O por lo menos algunos de nosotros lo sabemos. Cuántas veces he padecido extrañas conversaciones con funcionarios del gobierno que se aferran a la ilusión de que la amenaza es temporal o que puede ser negociada. Y luego están las posiciones aún más delirantes planteadas por algunos destacados intelectuales que culpan al escritor, el político, el cineasta, o el dibujante de provocar la amenaza. En los días después de que Van Gogh fue asesinado, muchos prominentes individuos holandeses expresaron precisamente esta posición, declarando con aire de suficiencia: “Sí, por supuesto, matar está mal, pero Theo era un provocador …” ¿Acaso nunca dejarán de buscar formas cada vez más ingeniosas de disculparse por la libertad de expresión?
Como la última ola de indignación barre en el mundo musulmán, no deberíamos ser desanimados. Sí, esto es un revés para la Primavera Árabe. Sí, es sangriento, peligroso y caótico en las calles. Sí, gente inocente está muriendo y sus gobiernos son impotentes. Pero esto también pasará.
Las ideologías utópicas tienen una vida corta. Algunas son más sangrientas que otras. Mientras los islamistas fueron capaces de comercializar su filosofía como la única alternativa a la dictadura y la intromisión extranjera, fueron atractivos para una organización política oprimida. Pero con su elección al cargo ellos serán sometidos a la prueba de gobernar. Es evidente, como vimos en Irán en el 2009 y en otras partes, que si la filosofía de los islamistas es implementada plena y enérgicamente, aquellos que los eligieron terminarán desilusionados. Los gobiernos comenzarán a fallar en cuanto se dispongan a poner en práctica su filosofía: despojar a las mujeres de sus derechos, asesinar a los homosexuales; restringir las libertades de conciencia y de religión de los no musulmanes; perseguir a los disidentes; perseguir a las minorías religiosas; buscar pelea con las potencias extranjeras, incluso potencias, como los EEUU, que les ofrecen amistad. Los islamistas restringirán las libertades de aquellos que los eligieron y fracasarán en mejorar sus condiciones económicas.
Tras la desilusión y la amargura vendrá una dolorosa lección: que es absurdo derivar las leyes para los asuntos humanos de los dioses y profetas. Al igual que el pueblo iraní ha comenzado, los egipcios, tunecinos, libios, y tal vez sirios y otros llegarán a esta conclusión. En una o dos o tres décadas, veremos a las masas de estos países salir a la calle -y tal vez pedir ayuda estadounidense- para liberarlos de los gobiernos que ellos eligieron. Este proceso será más rápido en algunos lugares que en otros, pero en todos ellos será sangriento y doloroso. Si tomamos una perspectiva amplia, Estados Unidos y otros países occidentales pueden ayudar a que esto suceda en la misma forma en que ayudaron a provocar la desaparición de la antigua Unión Soviética.
Debemos ser pacientes. América necesita empoderar a las personas y grupos que ya están desencantados con el islam político, ayudando a encontrar y desarrollar una alternativa. En el corazón de esta alternativa están los ideales del estado de derecho y la libertad de pensamiento, de culto y de expresión. Por estos valores no puede ni debería haber excusas, ni servidumbre, ni duda.
Fue Voltaire quien dijo una vez: “Desapruebo lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Como Salman Rushdie descubrió, como se nos recuerda una vez más a medida que la calle árabes arde, ese sentimiento es raramente escuchado en nuestro tiempo. Una vez estuve lista para quemar Los Versos Satánicos. Ahora sé que su derecho a publicarlo era una cosa más sagrada que cualquier religión.
(vía The Friendly Atheist)