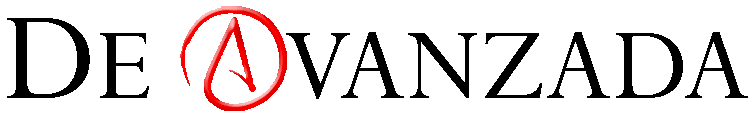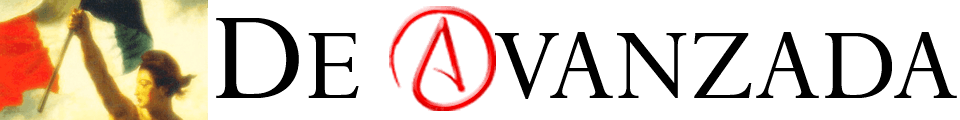En una columna donde cita brevemente toda la barbarie que a día de hoy generan las religiones alrededor del mundo (aunque curiosamente no menciona los despropósitos cristianos), el columnista Marcos Peckel nos regala un excelente ejemplo de cómo se pueden apreciar correctamente los hechos, para llegar a conclusiones completamente equivocadas:
En una columna donde cita brevemente toda la barbarie que a día de hoy generan las religiones alrededor del mundo (aunque curiosamente no menciona los despropósitos cristianos), el columnista Marcos Peckel nos regala un excelente ejemplo de cómo se pueden apreciar correctamente los hechos, para llegar a conclusiones completamente equivocadas:
No sólo Dios no está muerto, sino que en pleno siglo XXI arrecian en el planeta los conflictos religiosos. La religión y la política se fusionan en un explosivo coctel donde la fe se convierte en faro de políticas de Estado y de causas de lucha, demostrando que la religión, que hace parte integral de la cultura de los pueblos, no puede ser relegada así lo quieran intelectuales y políticos.
Ojalá los políticos quisieran relegar la religión, pero lamentablemente este no es el caso, pues toda superstición viene muy bien a la hora de gobernar y ganarse fácilmente la simpatía de un amplio grupo de votantes.
Y es que precisamente, todos los conflictos que menciona Peckel, se deben precisamente a que, o bien los países no han instaurado el laicismo como un principio rector de sus políticas públicas, o bien, lo ignoran olímpicamente.
Para que la civilización sobreviva es necesario mantener la religión a raya y eso significa sacarla -a patadas si es necesario, lo que sería dulcemente apreciado por acá- de todas las funciones públicas.
Permitir que un conjunto de creencias absolutamente delirantes, que afirman tener la verdad absoluta, hagan parte del Estado -y dictaminen sus políticas- sólo puede llevar al caos, como lo pudo apreciar Peckel.