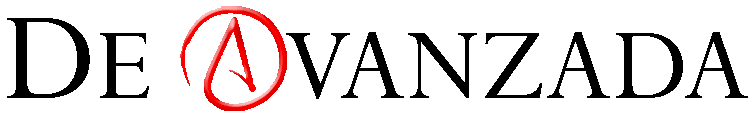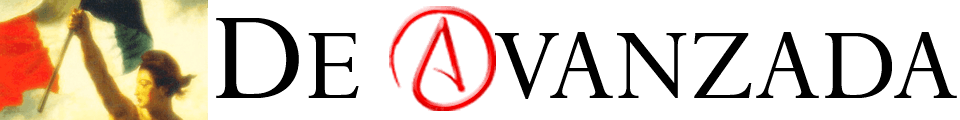Que la religión no es más que fascismo envuelto en superstición es fácilmente comprobable cuando muchas familias se destruyen porque alguien simplemente deja de creer o cambia sus creencias. Los creyentes simplemente no pueden soportar que sus seres queridos vayan a ser incinerados durante una eternidad por su amoroso dios… ¡y se ensañan con sus seres queridos!
Que la religión no es más que fascismo envuelto en superstición es fácilmente comprobable cuando muchas familias se destruyen porque alguien simplemente deja de creer o cambia sus creencias. Los creyentes simplemente no pueden soportar que sus seres queridos vayan a ser incinerados durante una eternidad por su amoroso dios… ¡y se ensañan con sus seres queridos!
Pero hay casos de casos, y tal como si se tratara de una película, en el caso de Sean y Maren, el amor fue más fuerte que el odio que les imponía su creencia mormona y finalmente pudieron romper sus cadenas y liberarse de esa esclavitud mental:
Sean y yo teníamos una vida perfecta. Entonces su fe comenzó a desmoronarse – y la mía también.
“No creo en Dios”, mi marido susurró en la oscuridad de nuestro dormitorio.
Mi respiración se cortó, y yo tuve miedo de mirarlo, este chico al que conocí y con el que me casé hace ocho años.
Yo sólo tenía 19 años el día en que fuimos sellados por la eternidad, la nieve húmeda soplando en nuestras caras al salir del templo de Portland, Oregon. Me imaginaba una vida de servicio a la Iglesia, mi esposo a mi lado cuando termináramos nuestras carreras en la Universidad Brigham Young, criáramos a nuestros hijos, y sirviéramos en misiones juntos en nuestra vejez. En la noche que nos comprometimos, llegamos a un acuerdo. “Te llevaré al cielo”, le dije. “Pero me tienes que mantener en la tierra”.
Ahora su confesión se cernía sobre nuestra cama nupcial. Y aunque hubiera sabido que esto iba a suceder – él había estado luchando con su fe por lo menos durante dos años – nunca había pensado en lo que yo iba a decir. Sean siempre había sido el racional, un científico informático que hablaba sensatamente cuando yo estaba en la agonía de la depresión clínica. Ahora, mis pensamientos se quedaron inmóviles a medida que busqué a tientas su mano. Antes de que pudiera procesar lo que estaba diciendo, palabras prohibidas se deslizaron por mi lengua. “Eres más importante para mí que la Iglesia”, le dije.
Me preguntaba lo que mis antepasados pioneros dirían si me oyeran, esos abuelos, tan fieles que abandonaron a sus parientes de la costa este por una vida aquí en este desierto de Utah. Algunas de sus tumbas estaban a pocas cuadras de donde susurré mi traición, pero no me importaba. Amaba a Sean, y eso tenía que ser suficiente.
Pero en las semanas que siguieron, hubo una distancia entre nosotros. Entrábamos a la ligera en la conversación, limitándonos a hablar con los niños, el trabajo y lo mundano. Nuestros toques amistosos en la cocina desaparecieron. Mi aceptación pasó a la amargura y la ira.
Pasé varias corridas mañaneras preocupándome por lo que se decía en mi barrio Mormón. Vivíamos a 20 minutos al sur del campus de la Universidad Brigham Young del desierto, y la mayoría de mis compañeras corredoras tenían maridos en lo alto de la jerarquía eclesiástica. Esperé con ansiedad que ellos hablaran de mi familia pagana, me preguntaba si habían oído que mi eternidad con mi marido estaba ahora en peligro, que en el más allá, yo probablemente estaría empeñada a algún otro hombre de dios como una esposa plural – probablemente mi ex novio; ojalá no Brigham Young. Y mientras tanto yo no podía dejar de pensar. ¿Por qué, Sean? No firmé para esto. Me prometiste que pasaríamos la eternidad juntos, y ahora bien puedes irte.
Esa palabra siniestra parpadeaba en mi cabeza: divorcio. Se manifestaba en mi libreta de notas a medida que escribía mis páginas matutinas diarias. Yo no lo quería, pero a veces pensé que ambos seríamos más felices si nos despedíamos.
Sean y yo pasamos nuestro tiempo en la forma habitual, tomando largas caminatas de verano a lo largo de Hobble Creek. Mientras que nuestros dos hijos mayores se adelantaban en sus bicicletas, nosotros los seguíamos con el bebé (bueno, de dos años de edad) en el cochecito. Sean estaba obsesionado con la muerte. “Estoy tan aterrorizado de perderte y a los niños”, dijo un día después saludar a la mujer de nuestro líder del barrio. Me miró y dijo: “No podría soportarlo”.
La tristeza confusa brilló en mis ojos. Sus temores eran totalmente ajenos a mí. A ambos nos habían enseñado desde temprana edad que la muerte era simplemente la puerta de regreso a Dios. ¿Cómo podía él no ver – como lo hacía yo – que esto era cierto? Sé que vamos a estar juntos de nuevo, quise decir. En lugar de eso dije con suavidad: “Espero por tu bien que mueras primero. Entonces usted no tendrás que lidiar con el dolor de perdernos”.
Sean fue de tanto apoyo como un ateo podría serlo. Él incluso me acompañó durante la primera hora de la iglesia para ayudar a los Seres Intranquilos. Sin embargo, cuando se iba temprano, yo me echaba a llorar en el baño y me sentía completamente sola. Nunca dije esa palabra en voz alta: Ateo. Mi corazón se encogía simplemente de pensarla.
Rara vez hablábamos de religión, sin embargo, nos consumía. Cuando Sean reemplazó sus prendas del templo – la ropa interior sagrada que había prometido llevar día y noche – con boxers, no pude soportarlo más. Fue traición demasiada. Llamé a una vecina con un marido como el mío, y lloré. Pero en vez de empatía, ella ofreció preguntas que me sorprendieron dejándome en silencio. ¿Sean era adicto a la pornografía? ¿Veía películas con clasificación R.? ¿Qué pecado lo había traído a este lugar tan terrible?
Mis lágrimas se detuvieron. Sus preguntas estaban tan fuera de la base que parecían absurdas. Ella era sincera, y trataba de ayudar, pero ella creía que lo que enseña la Iglesia – que un hombre sólo se iría porque está desobedeciendo los mandamientos. Ella no podía entender que esto se trataba de una indagación racional. Ella veía todo como el resultado del pecado.
Esto comenzó a crispar mi cerebro. Sabía que Sean seguía siendo una buena persona, que aún mantenía las mismas normas morales que él tenía cuando se casó conmigo. La Iglesia estaba equivocada acerca de él. ¿Sobre qué otra cosa podrían ellos estar equivocados? Enterré el pensamiento en la distancia.
Pero yo quería entenderlo. Este era Sean, el hombre que estuvo a mi lado durante los años de depresión clínica. El hombre que fingía ser un dinosaurio, mientras perseguía a nuestros hijos chillando por la habitación. Él no era un pagano. Yo no lo podía creer. No me lo creía. Él siempre había sido un escéptico, y aunque yo no estaba de acuerdo con él, sabía intelectualmente que él nunca tomaría esta decisión sin un examen cuidadoso de los hechos.
Mientras que el verano pasó al otoño, a menudo lo encontraba inclinado sobre su iPad leyendo todo lo que que podía encontrar sobre los orígenes del mormonismo. Empecé a acompañarlo en el baño todas las noches, y la información se filtraba. Él haría una pausa de nuestros temas habituales seguros y mordería su labio. “Lo siento, pero simplemente tengo que decirte. ¿Sabías que …” y luego él me decía lo que había estado leyendo. Acerca de cómo José Smith tradujo mal algunos jeroglíficos egipcios que forman parte de nuestra escritura canonizada. Acerca de cómo tradujo el Libro del Mormón mientras miraba una piedra al interior de un sombrero.
Yo escuchaba con poco entusiasmo, ponía en duda sus fuentes, aunque yo no iba a ir a buscar en ellas por mí misma. Nuestros profetas habían dejado en claro que todo lo escrito fuera de los documentos de la Iglesia era sospechoso y antimormón, fabricado con el único propósito de destruir la fe. Sin embargo, Sean continuó, hasta que una noche se trató de la poligamia, mi archienemigo.
“¿Sabías que Joseph Smith se casó con una niña de 14 años de edad, contra su voluntad? ¿Sabías que él enviaría hombres a misiones y se casaría con sus esposas en secreto cuando ellos ya se habían ido? ” Me senté allí en silencio mientras él seguía hablando, con un horror creciendo en mis entrañas. Yo sabía que si Sean tenía razón, entonces Joseph Smith era un fraude. Yo no veía ninguna diferencia entre sus actos y los actos de hoy en día de Warren Jeffs, a quien yo aborrecía. Y si Joseph Smith era un fraude – entonces, ¿eso en qué convertía a la Iglesia?
Salí del baño temprano y fui directamente a la cama, sintiendo la presión de un edificio dentro de mí. La erudita en mí no podía dejarlo ir. Tenía que saber.
Ya lo sabía.
Cuando finalmente me quebré un par de semanas más tarde, Sean fue el que me sostuvo, mientras yo lloraba en mi almohada y andaba por el familiar camino hacia la desesperación, preguntándome, incluso, qué significaba mi vida si la Iglesia no era verdad.
“Está bien, Maren. Está bien. Yo estoy aquí “, dijo mientras me acariciaba el pelo, susurrando en la oscuridad. Lo que se sintió como un final, sin embargo, poco a poco se abrió en otra cosa.
En los días siguientes nuestra caminata de una milla de costumbre se volvió de cuatro, mientras mi cerebro se volvía un tornado a través del descubrimiento, deteniendo mis conversaciones a media frase con “Vaya, entonces eso significa …” Vaya, de repente tenemos el 10 por ciento más de ingreso. Vaya, nuestro tiempo libre de fin de semana acaba de duplicarse. Guau, podemos probar el alcohol, el café y el té – la trifecta de bebidas prohibidas.
Los whoas tristes también llegaron. Vaya, ¿mi padre nunca más me volverá a hablar? Vaya, ¿qué van a decir mis amigos? Vaya, vamos a morir.
Mi transformación me consumió durante el siguiente mes, y nos quedamos hasta tarde hablando todas las noches. Cuando me liberé de mis prendas de ropa interior Victoria Secret resbaladizas, mi autoestima se disparó, y nuestras horas de la noche pasaron a otras cosas. Finalmente éramos adultos, tomando nuestras primeras juntos, aprendiendo acerca del otro sin barreras.
Irónicamente, la iglesia mormona enseña que el matrimonio sólo puede prosperar si Dios es una parte igual del mismo. Pero cuando dejamos a Dios fuera de él, fuimos libres para amar al otro por completo, para compartir la carga de nuestro dolor como dos individuos sin nadie más.
Han pasado siete meses, y no sé lo que depara el futuro. Nunca he estado más incierta en toda mi vida. Pero una cosa está clara para mí. Pase lo que pase, donde quiera que vayamos, Sean estará a mi lado, sosteniendo mi mano, mientras lo enfrentamos juntos -y solos- por primera vez.
Aquí el amor ha salvado una familia. ¿Dónde están las organizaciones defensoras de la familia, en este caso, previniendo contra las desgracias del mormonismo? Ahh, cierto – la “defensa de la familia” lo único que significa es la promoción de la homofobia.
(visto en Friendly Atheist)