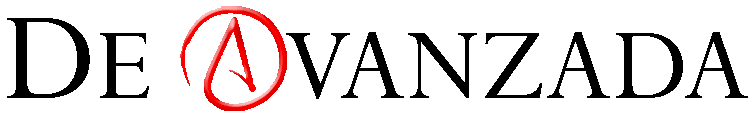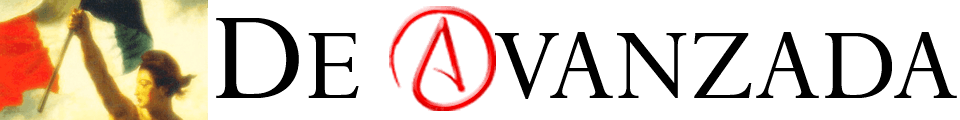Por supuesto no podíamos quedarnos sin saber qué dijo Salman Rushdie sobre su fallecido amigo Christopher Hitchens.
Estas son las palabras que le dedicó en un artículo de la edición de febrero de Vanity Fair:
El 8 de junio del 2010, estaba “en conversaciones” con Christopher Hitchens en la Y de 92nd Street en Nueva York frente a su habitual público lleno total, para lanzar su libro de memorias, Hitch-22. Christopher convirtió en un espectáculo de bravura esa noche, nunca más agudo, nunca más divertido, y después en una pequeña cena de celebración, la brillantez continuó. Unos días más tarde me dijo que fue en la mañana del evento de la Y que se le había dado la noticia de su cáncer. Era difícil de creer que él hubiera sido tan públicamente magnífico en un día tan privadamente terrible. Había demostrado más que estoicismo. Él había lanzado risa e inteligencia en el rostro de la muerte.
Hitch-22 fue un título nacido de los juegos de palabras tontos que jugábamos, uno de los cuales era “Títulos que no lo consiguen”, entre los cuales estaban Adiós a las armas, Por quién suena la campana, Para matar a un colibrí, El guardián entre el trigo, El Sr. Zhivago y Toby-Dick, más conocido como Moby-Verga. Y, como la versión no del todo obra maestra cómica de Joseph Heller, Hitch-22. Christopher rescató este último título del montón de morralla de nuestro catecismo de fallos y lo redimió, dándole el texto que ahora se presenta como su mejor conmemoración.
La risa y Hitchens eran compañeros inseparables, y la comedia era una de las armas más poderosas en su arsenal. Cuando los dos estábamos en Real Time with Bill Maher, junto con Mos Def, y el rapero comenzó a ofrecer una serie de animadversiones disparatadas sobre Osama bin Laden y Al-Qaeda, Christopher se volvió casi savajemente educado, frente a Mos, mientras desgarraba sus ideas, llamándolo por el falsamente respetuoso apodo de “El Sr. Definitivamente”, un nombre tan minimizantemente gracioso que hizo aún más risibles las risibles nociones que el señor D estaba tratando de promover.
Detrás de la risa estaba lo que su amigo Ian McEwan llamaba “su mente Rolls-Royce“, ese órgano de erudición improbable y con frecuencia brillante, aunque de defectuosa percepción a veces. La mente de Hitch era de hecho una máquina impecable y ronroneante adornada con accesorios elegantes, pero la suya no era una sensibilidad enrarecida. Él era un intelectual con los instintos de un luchador de la calle, nunca más feliz que cuando participaba en golpizas morales o políticas. Cuando me vi involucrado en una disputa pública con el eminente novelista de espionaje John Le Carré, Hitchens saltó espontáneamente a la lucha y subió el nivel de insultos muchos puntos, comparando la conducta del gran hombre con “la de un hombre que, habiéndose aliviado de su propio sombrero, se apresura a apretar el rebosante preámbulo en la cabeza”. La discusión, lamento informar, se puso más fea después de la intervención de Hitch.
La disputa le Carré tuvo lugar durante los largos años de discusión y peligro subsiguientes a la publicación de mi novela Los versos satánicos y el ataque a su autor, sus editores, traductores y libreros por los esbirros y los sucesores del tirano teocrático de Irán, Ruhollah Jomeini. Fue durante estos años que Christopher, un buen amigo, pero no íntimo sino desde mediados de 1980, se acercó a mí, convirtiéndose en el más infatigable de los aliados y el más elocuente de los defensores.
A menudo me han preguntado si Christopher me defendió porque era amigo cercano. La verdad es que se convirtió en mi amigo porque quería defenderme.
El espectáculo de un clérigo déspota con ideas anticuadas emitiendo una sentencia de muerte a un escritor que vive en otro país, y luego enviando escuadrones de la muerte para llevar a cabo el decreto, cambió algo en Christopher. Lo hizo comprender que se había desatado un nuevo peligro sobre la tierra, que una nueva ideología totalizante se había puesto los desgastados zapatos del comunismo soviético. Y cuando la bruta hostilidad de los conservadores británicos y estadounidenses (Podhoretz y Krauthammer, Hugh Trevor Roper y Paul Johnson) se unió a la política de apaciguamiento de los sectores de la izquierda occidental, y ambas partes comenzaron a ofrecer análisis comprensivos del asalto, su indignación aumentó. A los ojos de la derecha, yo era un “traidor” cultural y, en palabras de Christopher, un “negro arrogante”, y en opinión de la izquierda, el Pueblo nunca puede estar equivocado, y la causa de los oprimidos, una categoría en la que caían los opositores islamistas de mi novela, estaba doblemente justificada. Voces tan diversas como el Papa, el cardenal de Nueva York, el jefe rabino británico, y John Berger y Germaine Greer “entendieron el insulto” y no se indignaron, y Christopher fue a la guerra.
Él y yo nos encontramos describiendo nuestras ideas, sin proponérnoslo, en términos casi idénticos. Empecé a entender que mientras yo no había elegido la batalla, era por lo menos la batalla correcta, porque en ella todo lo que he amado y valorado (la literatura, la libertad, la irreverencia, la libertad, la irreligiosidad, la libertad) estaba yendo en contra de todo lo que detestaba (el fanatismo, la violencia, la intolerancia, la falta de humor, el filisteísmo y la nueva ofensa – la cultura de la época). Luego leí a Christopher utilizando exactamente el mismo sinécdoque de todo-lo-que-he-querido-contra-todo-lo-que-odiaba, y me sentí… comprendido.
Él también vio que el ataque contra Los versos satánicos no era un hecho aislado, y que, en todo el mundo musulmán, escritores, periodistas y artistas estaban siendo acusados de los mismos crímenes – blasfemia, herejía, apostasía, y sus asociados de hoy en día, “insulto” y “ofensa”. Y él intuyó que más allá de este asalto intelectual estaba la posibilidad de un ataque en un frente más amplio. Me citó a Heine. Donde se queman libros luego quemarán personas. (Y me recordó, con su profundo sentido de la ironía, que la línea de Heine, en su obra Almansor había hecho referencia a la quema del Corán.) Y el 11 de septiembre del 2001, él, y todos nosotros, comprendimos que lo que comenzó con una quema de libros en Bradford, Yorkshire, ahora había estallado en la conciencia del mundo entero en la forma de esos edificios trágicamente en llamas.
Durante la campaña en contra de la fatwa, el gobierno británico y varios grupos de derechos humanos presionaron el caso de una visita por mí a la Casa Blanca de Clinton, para demostrar la fuerza del apoyo de la nueva administración a la causa. Una visita se ofreció, luego retrasada, luego ofrecida de nuevo. No estaba claro hasta el último momento si el propio Presidente Clinton se reuniría conmigo, o si el encuentro quedaría en manos del Consejero de Seguridad Nacional, Anthony Lake y tal vez Christopher Warren, el Secretario de Estado. Hitch trabajó incansablemente para impresionar a la gente de Clinton sobre la importancia de que el PEU me saludara en persona. Su amistad con George Stephanopoulos fue tal vez el factor crítico. Los argumentos de Stephanopoulos prevalecieron y fui llevado a la presencia del Presidente. Stephanopoulos llamó a Christopher a la vez, diciéndole, triunfante: “El águila ha aterrizado”.
(En esa visita a Washington D.C. me alojé en el apartamento de Hitchens, y él fue advertido más tarde por un espía del Departamento de Estado que el que yo hubiera sido su huésped podría haberlo puesto en peligro; ¿tal vez sería una buena idea si se mudaba de casa? Él permaneció despectivamente impasible.)
Christopher llegó a creer que la gente que comprendía los peligros que plantea el islam radical estaban a la derecha, que sus antiguos camaradas de la izquierda estaban organizándose unos con otros para pasar por alto lo que le parecía como un punto bastante obvio; y así, nunca dejando las cosas a medias, hizo lo que a muchas personas les pareció como un giro en U a través de la carretera política para aunar esfuerzos con los creadores de la guerra de la administración de George W. Bush. Se volvió extrañamente enamorado de Paul Wolfowitz. Una noche me encontraba en su apartamento en Washington D.C., cuando Wolfowitz, quien acababa de salir de la administración, pasó por un trago nocturno, y procedió a entregar una crítica de la guerra de Irak (todo culpa de Rumsfeld, al parecer) que me dejó, por lo menos, sin palabras. La doctrina Wolfowitz, Wolfowitz estaba diciendo, no había sido idea de Wolfowitz. De hecho Wolfowitz había sido anti-doctrina-Wolfowitz desde el principio. Este era un argumento digno de un personaje de Catch-22. Me pregunté cuánto tiempo sería capaz Christopher de tolerar a tales compañeros de cama.
Paradójicamente, fue Dios quien salvó a Christopher Hitchens de la derecha. Nadie que detestara a Dios tan visceral, inteligente, original y cómicamente como C. Hitchens podría permanecer en el bolsillo del conservadurismo estadounidense preocupado por dios, por mucho tiempo. Cuando desnudó sus colmillos y se fue a la yugular de Dios, tal como había atacado previamente a Henry Kissinger, la Madre Teresa y Bill Clinton, el libro resultante, Dios no es bueno, alejó a Hitch de la derecha estadounidense y de regreso a su natural, liberal circunscripción impía. Se volvió una figura extraordinariamente querida en sus últimos años, y fue su magnífica guerra contra Dios, y luego su debate igualmente magnífico contra su último enemigo, la muerte, las que por fin lo trajeron a “casa” de la mal concebida guerra en Irak.
*
Últimas cosas.
Cuando terminé el borrador de mi libro de memorias le envié una copia a Christopher, quien por entonces estaba muy mal. Yo no esperaba que él hiciera más que echarle una ojeada. En cambio, recibí un e-mail bastante largo que contenía una crítica completa del texto, señalando los errores de hecho y de cita que había hecho sobre Rupert Brooke y P.G. Wodehouse.
Hubo una última cena en Nueva York, en la que James Fenton y yo, por acuerdo previo, nos dispusimos a hacerlo reír tanto como fuera posible. Lamentablemente, esto desató, al menos una vez, un ataque de tos terrible. Pero él se divirtió esa noche. Fue el único regalo que sus amigos pudimos darle cerca del final: una o dos horas de ser él mismo como siempre había deseado ser, el Hitch fuerte y amplio entre los que amaba, y no el Hitch disminuído tras haberle sido exprimida la vida poco a poco por la Destructora de Días.
Richard Dawkins le escribió a Christopher diez días antes de su muerte, diciéndole que un asteroide había sido nombrado por él. Christopher se alegró mucho y dijo a sus amigos sobre el asteroide Hitchens. “¡Por fin!”, nos envió por correo electrónico. “¡Brilla, brilla, pequeño murciélago!”, contesté, parafraseando la última línea del verso de Lewis Carroll. “¡Bravo! Eres una bandeja de té en el cielo!” Fue nuestro último intercambio.
En su 62° cumpleaños -su último cumpleaños, una frase dolorosa de escribir- yo había estado con él y Carol y otros compañeros en la casa de Houston de su amigo Michael Zilkha, y nosotros habíamos sido fotografiados de pie a cada lado de un busto de Voltaire. Esa fotografía es ahora una de mis posesiones más preciadas; yo y dos Voltaires, uno de piedra y uno todavía muy vivo. Ahora los dos se fueron, y sólo se puede tratar de creer, como el filósofo Pangloss le insistió a Cándido en la más vieja obra maestra de Voltaire, que “todo es para mejor en este, el mejor de los mundos posibles”.
Hoy no se siente así.
Ciertamente, desde que Hitch murió este no se siente el mejor de los mundos.