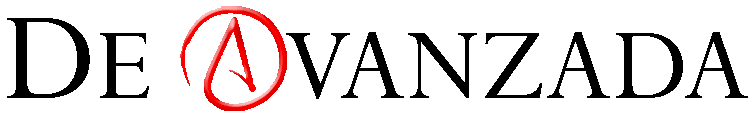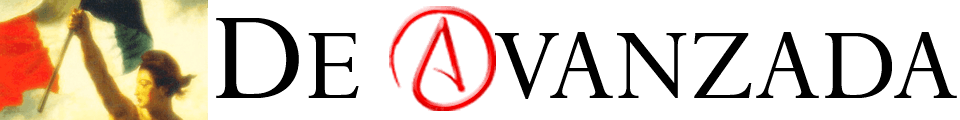Siguen apareciendo elogios a Christopher Hitchens.
Graydon Carter, editor desde 1992 de Vanity Fair, escribió el primer obituario de Hitch y ahora, en la edición de febrero, publica esta celebración de ese gran hombre:
Christopher Hitchens era un genio, un encantador, y un alborotador, y para aquellos que lo conocimos bien, fue un regalo de, me atrevo a decir, Dios. Murió 10 días antes de Navidad en el MD Anderson Cancer Center, en Houston, después de una ardua batalla contra el cáncer de esófago, la misma enfermedad que había matado a su padre. La suya fue una vida verdadera de la mente, y, en este sentido, estaba muy por encima de sus contemporáneos en Washington, Nueva York y Londres.
Christopher era un hombre de enorme apetito – de cigarrillos, de whisky, de compañía, de la buena escritura, y, sobre todo, de conversación. Que él tenía algo que decir que igualaba lo que tomaba era el milagro del hombre. Será muy difícil encontrar un escritor que pudiera coincidir con el volumen de columnas, ensayos, artículos, y libros exquisitamente elaborados qué él produjo durante las últimas cuatro décadas.
Escribía a menudo -constantemente, de hecho- y escribía rápidamente, frecuentemente sin el beneficio de una segunda versión o incluso correcciones. Recuerdo un almuerzo en el año 1991, cuando yo editaba The New York Observer, donde él y Aimée Bell, su editor de toda la vida, y yo nos reunimos para tomar un aperitivo en un restaurante en Madison que ya no existe. La copia de Christopher debía entregarse temprano esa tarde. Los vasos de whisky antes del almuerzo fueron seguidos por un par de copas de vino durante la comida y una cantidad similar de coñac después de la comida. Eso fue sólo el consumo de él. Al volver a la oficina, lo pusimos en una mesa destartalada con una vieja Olivetti, y en una sinfonía de chasquidos él produjo una columna de 1.000 palabras casi perfecta en menos de media hora.
Christopher fue uno de los primeros escritores que llamé cuando llegué a la revista Vanity Fair, en 1992. Seis años antes, le había pedido que escribiera para Spy. Esa oferta fue rechazada siempre muy educadamente. El enfoque de la revista Vanity Fair tenía un honorario adjunto, sin embargo, y para mi crédito eterno, él aceptó y escribió para la revista a partir de entonces – de hecho, hasta el final. (Su columna “El Niño Interior de Charles Dickens“, en la página 70, es lo último que escribió para nosotros. Entregó la copia tan sólo tres semanas antes de morir.) Con la excepción de Dominick Dunne, quien murió en el 2009, ningún escritor ha sido asociado más con la revista Vanity Fair.
No había ningún tema demasiado grande o demasiado pequeño para Christopher. Durante las últimas dos décadas viajó a casi todas las miserables zonas rojas que se pueda imaginar. También se sometería a cualquier forma de humillación o malestar en el nombre de su columna. Una vez lo envié en una misión de romper las leyes más insignificantes todavía vigentes en Nueva York. Uno de dichos decretos prohibía andar en bicicleta sin los pies de los pedales. La fotografía que acompañó la columna, de Christopher navegando en una pequeña bicicleta por Central Park con sus piernas al aire, parecía salida del Circo de Moscú. Cuando se embarcó en una causa de superación para una serie de tres partes, se sometió a tratamientos múltiples para mejorar su área dental y otras zonas oscuras. En un momento le sugerí que fuera a un salón de depilación con cera bien considerado en la ciudad por lo que llaman con poca delicadeza “la bolsa, la espalda, y la ranura”. Tuvo problemas para absorber todo el significado de esto, pero después de unos segundos, sonrió un tanto nervioso y dijo: “Untado el dedo…”
Christopher era el bello ideal del intelectual público. Te sentías como si estuviera escribiendo para ti y sólo para ti. Y como resultado, muchos lectores sienten que lo conocieron. Caminar con él por la calle en Nueva York o a través de una terminal de aviones era como escoltar a una estrella de cine a través de la multitud. Él era valiente, y no sólo para hacer frente a la enfermedad que se lo llevó, su valor fluía a través de sus palabras y pensamiento. No le importaba aterrizar fuera del acogedor capullo de la sabiduría convencional liberal, su curiosidad, su postura favorable a la guerra antes y después de la invasión de Irak es solo un ejemplo. Los amigos se distanciaron de él durante esos días sin luz. Sin embargo, mantuvo su posición. Antes, después de su más famoso ataque de 1995 a la Madre Teresa en estas páginas, uno de nuestros redactores colaboradores, un católico devoto, entró a la oficina descompuesto y ofendido y anunció que iba a cancelar su suscripción. “No la puedes cancelar”, le dije. “¡Obtienes la revista de forma gratuita!”. Hace años, en medio del escándalo del juicio político a Clinton, Christopher tuvo una pelea muy pública con su amigo Sidney Blumenthal, un funcionario de la Casa Blanca de Clinton. La disputa fue sobre qué parte de una conversación entre ellos fue o no permitida de grabar. Christopher terminó en la televisión un montón defendiéndose a sí mismo. Se veía muy mal, y sugerí que lo trajeramos a Nueva York para un poco de cambio de imagen y descansar y relajarse lejos de las cámaras. La revista estaba muy al ras en ese entonces, y lo recompusimos con un nuevo traje, camisas, corbatas, y tal. Cuando alguien del departamento de moda le preguntó de qué tamaño eran sus zapatos, dijo que no sabía – el par que tenía puesto era prestado.
No podría empezar a enumerar el panteón de intelectuales públicos y amigos cercanos que llorarán su muerte, pero sin duda incluirían a Martin Amis, Salman Rushdie, Ian McEwan, Richard Dawkins, James Fenton, Christopher Buckley, y el agente de Hitchens, Steve Wasserman . (El recuerdo que Salman hace de su amigo, “Christopher Hitchens, 1949-2011“, está en la página 72.) Christopher también tuvo su cuota de admiradoras, incluyendo -pero sin duda no limitada- a Anna Wintour, cuando era joven y todavía relativamente fragante. Su esposa, Carol Blue, una escritora, cineasta, y anfitriona legendaria, puso el listón muy alto en la forma de tratar a una flor como Christopher, tanto cuando estaba sano y durante sus últimos días. Una invitación a su gran apartamento en Wyoming sobre Columbia Road, en Washington, DC, era una recompensa apreciada por ser una parte de su círculo, o incluso estar en la periferia del mismo. Solíamos tener un partido de corresponsales anti-Casa Blanca ahí en los años 90 y principios de de los 2000, el Salon des Refusés, él lo llamaba. Uno podía encontrar a cualquiera allí, desde magistrados de la Corte Suprema a charlatanes de derecha, a, bien, Barbra Streisand y otros totems variados de la izquierda. Él era un buen amigo que le deseaba el bien a sus amigos. Y como resultado tenía una gran cantidad de ellos.
Christopher tuvo un arco de carrera envidiable que comenzó con su propia marca de periodismo fiero en el New Statesman de Gran Bretaña y luego emprendió su camino a Estados Unidos, donde escribió para todos, desde The Nation, The Atlantic, y Harper a Slate y el New York Times Book Review. Y todos lo considerábamos nuestro. Él era una leyenda en el circuito de oradores, y podía debatir con cualquier persona sobre cualquier cosa. Ganó premios incontables -a pesar de que eso no era el tipo de cosas que impulsaban su trabajo- y en la última década escribió sus best-sellers, incluyendo un libro de memorias, Hitch-22, que, finalmente, puso un poco de dinero en el bolsillo de su familia.
En las últimas semanas de su vida, se le dijo que un asteroide había sido nombrado como él. Estaba contento con la idea, y en la medida en que la palabra se deriva del griego y significa “en forma de estrella”, y los asteroides son conocidos por ser volátiles, es un honor apropiado. Que The New York Times rasgara su primera página a la medianoche del día en que murió para dar cabida a su obituario es un testimonio de su posición en el mundo de las ideas y las letras. Para sus amigos, Christopher será recordado por su sentido del humor elevado, pero inclusivo y por su prodigiosa memoria que sostenida bajo la más líquida de las condiciones de la noche. Y para todos nosotros, sus lectores, Christopher Hitchens será recordado por los millones de palabras que dejó atrás. Ellas son su legado. Y, si Dios lo quiere, era su voluntad.
¿Qué más puedo decir? Te extrañamos, Hitch.